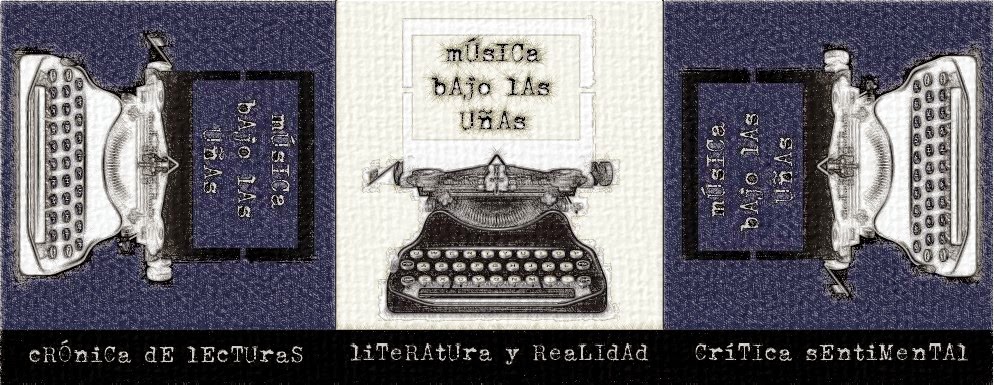Ficción no es realidad, pero la ficción es una
realidad seleccionada y asimilada,
la ficción es una realidad ordenada y provista
de un designio.
Thomas Wolfe
Me
gusta creer que el hombre que escribe es a su vez escrito por lo que escribe;
que el autor no es sino la obra de su propia obra: una entidad imaginada y
elaborada por cada una de las palabras que ha legado.
Esta
paradoja me lleva a pensar que tal vez lo escrito es para el autor un abrazo
mortal (por cuanto lo borra, lo aniquila), una progresiva desaparición en el
plano de lo real al mismo tiempo que otra apariencia cobra forma en el plano de
lo posible o imposible imaginado. Nace así el autor, una construcción del
“no-lugar” absoluto.
Vuelvo
a esta paradoja siempre que pienso en José María Fonollosa.
Porque
a un poeta no le pedimos que diga la verdad, en el sentido de lo que es
comprobable y, por tanto, veraz (verdaderamente acaecido o existente), como sí
le pedimos, por otra parte, al historiador o al biógrafo, pongamos por caso; a
un poeta, a un buen poeta, le pedimos que nos diga “su verdad”, la Verdad
escrita con mayúscula; le pedimos que nos lleve de la mano al corazón de la
verdad, a lo que permanece velado, oscurecido por la hojarasca de las certezas
cotidianas; a aquello que siempre supimos y que, sin embargo, habíamos olvidado
que sabíamos. Digo esto a propósito de unas palabras de Darío Villanueva sobre
poesía y verdad leídas hace poco, las cuales parten de los conocidos versos de
Pessoa (“El poeta es un fingidor…”) y que a su vez me sirven para reflexionar
un poco aquí sobre el que a mi modo de ver es uno de los poetas más singulares
de la literatura en castellano.
Fonollosa
es un enigma. De hecho, cuanto más trata uno de indagar sobre su vida, sobre el
hombre que se esconde detrás de las palabras, tanto más este se ensombrece y se
disipa. Es tan enigmático que podría decirse que casi no existió. Yo me
pregunto: ¿hubo una vez un tal José María Fonollosa, poeta, nacido en
Barcelona…? Y si en verdad lo hubo, ¿escribió realmente los versos de Ciudad del hombre? Recuerdo haber leído
en cierta ocasión que hace años algún crítico cuestionó seriamente la
existencia de Fonollosa, quien, según este crítico, se trataba en realidad de
un personaje ficticio, un heterónimo creado presuntamente –así se especulaba-
por el poeta Pere Gimferrer y algunos editores. ¿Es Fonollosa entonces menos
real que Shakespeare o Borges? La historia de la literatura es la historia de
unas cuantas metáforas (estoy apropiándome de algo que dijo Borges): traslaciones,
superposiciones, transfiguraciones, suplantaciones; una representación coral en
la que los papeles constantemente se intercambian y se reescriben hasta hacer
imposible tanto una fehaciente identificación de los intérpretes originales
como una reconstrucción lineal de los personajes puestos en escena. Como
lectores, podemos jugar al quién es quién, al quién dijo qué, al qué hace a
quién o al qué es el qué, pero el texto seguirá ahí, esperando.
 Yo
descubrí a Fonollosa a través de la edición de Sirmio (Ciudad del hombre: New York, Barcelona, 1990), hoy casi imposible
de encontrar. Lo pedí prestado en la biblioteca de mi ciudad y lo leí de un
tirón en la cafetería de enfrente. Diversos avatares que no vienen al caso
sufrieron estos poemas hasta la llegada de la edición definitiva de Edhasa.
Resumiendo, Ciudad del hombre constituye
el proyecto de una vida, aunque hay que precisar que este libro no fue ni mucho
menos el único del autor, pero sí su máxima y más conseguida expresión como
poeta. Quien lea los poemas de Ciudad del
hombre se enfrentará a una vasta telaraña de voces, o lo que es lo mismo, a
un baile de máscaras compuesto por un poeta empecinado en llevar a término eso
que Baudrillard llamaba el “arte de la desaparición”. En su ensayo El otro por sí mismo el pensador francés
planteaba esta sugerente hipótesis dentro de un análisis de la sociedad
posmoderna: “ ¿Si ya no se tratara de
oponer la verdad a la ilusión, sino de percibir la ilusión generalizada como
más verdadero que lo verdadero? ¿Si ya no hubiera otro comportamiento posible
que el de aprender, irónicamente, a desaparecer?”. En este sentido, la magna
obra de Fonollosa parece constituir un reflejo lírico del arte de la
desaparición, en sintonía con una tendencia que, desde Rimbaud (“Yo es otro”)
hasta (de nuevo) el fingidor Pessoa, viene manifestándose como escape al
monólogo interior romántico de la mera expresión íntima de unos sentimientos
descarnados, sinceros, volcados sobre la página desde la misma interioridad de
un yo inequívoco. El abandono de los grandes discursos, el progresivo
desvanecimiento de todo lo que había sido sólido e inconmovible, se intensifica
en el mundo posindustrial, sobre todo tras el fin de la Guerra Fría y la
expansión triunfante del modelo tardocapitalista de consumo, aunque los
primeros síntomas puedan encontrarse ya en el periodo de entreguerras. El
sufriente y auténtico yo romántico, el rocoso yo del realismo, desde las
vanguardias (herederas de algunos avanzados como el mencionado Rimbaud), se abandonan
cuando el sujeto comienza a fragmentarse en su autocontemplación irónica y
narcisista, proceso que no ha hecho más que intensificarse gracias a la
digitalización de nuestro mundo, engañosamente transparente y olvidado de la
memoria de las cosas (ahí está el reciente análisis del filósofo surcoreano
Byung-Chul Han, No-cosas, muy
recomendable). Si el simulacro, la fractura esquizofrénica de lo factual, empezó por la disgregación del propio sujeto
en múltiples microsujetos, la verdad (el conocimiento del mundo y de sí) dejó
de ser seductora desde el momento en que se sustituye por la bruta información.
Para Baudrillard, lo que seduce es “el secreto que circula no como sentido
oculto, sino como regla de juego, como forma iniciática, como pacto simbólico”.
La poética de Fonollosa se inscribe en ese momento de transición en el que se
intenta contrarrestar la pérdida del aura (diría Benjamin) mediante el juego
irónico del ocultamiento de un yo cada vez más débil (líquido, dirían otros)
tras su fractalidad simulada en versiones alternativas. Así, cada poema de Ciudad del hombre es como un monólogo
trágico enunciado por una identidad precaria, agónica, que lucha por hacerse
oír en medio del caos, el ruido y la furia de la ciudad contemporánea. Los
poemas se suceden sin que el lector tenga frente a frente al poeta, aunque lo
sienta respirar, acechante, tras los versos, como la mancha de una no-presencia
oleaginosa que no acaba de disolverse. En el fondo, la técnica de Fonollosa no
deja de ser mimética, como la de los poetas clásicos de la tragedia, la
comedia, la epopeya: trata de conocerse a sí mismo a través de los otros,
ocultándose en la diferencia, “abriendo así el espacio por donde pueden
circular las máscaras” (Eugenio Trías, El
artista y la ciudad). En efecto, el poeta se disuelve en la esquizofrenia
de la ciudad última, ensimismada y hostil, hija de todas las caídas. ¿Pero qué ciudad?
Pongamos por caso Barcelona o Nueva York. Se trata de la misma ciudad, la
ciudad de las ciudades, la ciudad del hombre que ha caído en el vacío.
Yo
descubrí a Fonollosa a través de la edición de Sirmio (Ciudad del hombre: New York, Barcelona, 1990), hoy casi imposible
de encontrar. Lo pedí prestado en la biblioteca de mi ciudad y lo leí de un
tirón en la cafetería de enfrente. Diversos avatares que no vienen al caso
sufrieron estos poemas hasta la llegada de la edición definitiva de Edhasa.
Resumiendo, Ciudad del hombre constituye
el proyecto de una vida, aunque hay que precisar que este libro no fue ni mucho
menos el único del autor, pero sí su máxima y más conseguida expresión como
poeta. Quien lea los poemas de Ciudad del
hombre se enfrentará a una vasta telaraña de voces, o lo que es lo mismo, a
un baile de máscaras compuesto por un poeta empecinado en llevar a término eso
que Baudrillard llamaba el “arte de la desaparición”. En su ensayo El otro por sí mismo el pensador francés
planteaba esta sugerente hipótesis dentro de un análisis de la sociedad
posmoderna: “ ¿Si ya no se tratara de
oponer la verdad a la ilusión, sino de percibir la ilusión generalizada como
más verdadero que lo verdadero? ¿Si ya no hubiera otro comportamiento posible
que el de aprender, irónicamente, a desaparecer?”. En este sentido, la magna
obra de Fonollosa parece constituir un reflejo lírico del arte de la
desaparición, en sintonía con una tendencia que, desde Rimbaud (“Yo es otro”)
hasta (de nuevo) el fingidor Pessoa, viene manifestándose como escape al
monólogo interior romántico de la mera expresión íntima de unos sentimientos
descarnados, sinceros, volcados sobre la página desde la misma interioridad de
un yo inequívoco. El abandono de los grandes discursos, el progresivo
desvanecimiento de todo lo que había sido sólido e inconmovible, se intensifica
en el mundo posindustrial, sobre todo tras el fin de la Guerra Fría y la
expansión triunfante del modelo tardocapitalista de consumo, aunque los
primeros síntomas puedan encontrarse ya en el periodo de entreguerras. El
sufriente y auténtico yo romántico, el rocoso yo del realismo, desde las
vanguardias (herederas de algunos avanzados como el mencionado Rimbaud), se abandonan
cuando el sujeto comienza a fragmentarse en su autocontemplación irónica y
narcisista, proceso que no ha hecho más que intensificarse gracias a la
digitalización de nuestro mundo, engañosamente transparente y olvidado de la
memoria de las cosas (ahí está el reciente análisis del filósofo surcoreano
Byung-Chul Han, No-cosas, muy
recomendable). Si el simulacro, la fractura esquizofrénica de lo factual, empezó por la disgregación del propio sujeto
en múltiples microsujetos, la verdad (el conocimiento del mundo y de sí) dejó
de ser seductora desde el momento en que se sustituye por la bruta información.
Para Baudrillard, lo que seduce es “el secreto que circula no como sentido
oculto, sino como regla de juego, como forma iniciática, como pacto simbólico”.
La poética de Fonollosa se inscribe en ese momento de transición en el que se
intenta contrarrestar la pérdida del aura (diría Benjamin) mediante el juego
irónico del ocultamiento de un yo cada vez más débil (líquido, dirían otros)
tras su fractalidad simulada en versiones alternativas. Así, cada poema de Ciudad del hombre es como un monólogo
trágico enunciado por una identidad precaria, agónica, que lucha por hacerse
oír en medio del caos, el ruido y la furia de la ciudad contemporánea. Los
poemas se suceden sin que el lector tenga frente a frente al poeta, aunque lo
sienta respirar, acechante, tras los versos, como la mancha de una no-presencia
oleaginosa que no acaba de disolverse. En el fondo, la técnica de Fonollosa no
deja de ser mimética, como la de los poetas clásicos de la tragedia, la
comedia, la epopeya: trata de conocerse a sí mismo a través de los otros,
ocultándose en la diferencia, “abriendo así el espacio por donde pueden
circular las máscaras” (Eugenio Trías, El
artista y la ciudad). En efecto, el poeta se disuelve en la esquizofrenia
de la ciudad última, ensimismada y hostil, hija de todas las caídas. ¿Pero qué ciudad?
Pongamos por caso Barcelona o Nueva York. Se trata de la misma ciudad, la
ciudad de las ciudades, la ciudad del hombre que ha caído en el vacío.
La
singularidad de nuestro poeta no podría comprenderse del todo sin tener en
cuenta el contexto. El germen de la que será su obra mayor se remonta a los
años 1945 y 1947, cuando publica La
sombra de tu luz y Umbral del
silencio, respectivamente; libros en los que Fonollosa empieza a encontrar
su propia voz y que serán reunidos en 1948 bajo el título de Los pies sobre la tierra, manuscrito
inicial de lo que acabará siendo Ciudad
del hombre. La definitiva edición de Edhasa (2016) tiene el acierto de
adjuntar como apéndice dicho manuscrito. La cuidada presentación de José Ángel
Cilleruelo nos informa, entre otros pormenores, de que a la altura de 1985
Fonollosa daba ya por terminada su producción literaria (según hace saber el
propio poeta en una carta a Gimferrer en 1988), “que en su núcleo fundamental
permanecía, en aquel momento, enteramente inédita” (Cilleruelo, “José María
Fonollosa, poeta de la ciudad”, p.15), es decir: la propia Ciudad del hombre junto a Soledad
del hombre, la novela en verso Poetas
en la noche y la novela de ciencia ficción El ascensor, lo que supone que desde 1947 a 1990 permaneció como
autor prácticamente inédito, a excepción
de los poemas de su primer libro, La
sombra de tu luz, publicados en 1945 a la edad de veintitrés años en la
editorial barcelonesa Colección del Alba, su colaboración en el número 24 de la
revista Entregas de poesía con el
pliego Umbral del silencio en 1947, y poco más. Es a partir de este momento,
finales de los años cuarenta, cuando Fonollosa comienza a trabajar en los
poemas de Los pies sobre la tierra,
como decimos núcleo fundacional de lo que será Ciudad del hombre. De gran importancia en el transcurso vital del
poeta será su estancia en Cuba de 1951 a 1961. Allí publica un Romancero dedicado
a José Martí, compuesto por 3505 octosílabos, y Poema del primer amor (editorial Anacaona, 1956), amén de continuar
la escritura de Ciudad del hombre y
haber iniciado en 1955 los poemas de Destrucción
de la mañana. El contraste entre los versos de Poema del primer amor y los que constituirán Ciudad del hombre es contundente. Habla a las claras del salto
estilístico y ético que se produce desde un estrecho reducto de sentimentalidad
tardorromántica a la fractalidad autorreproductiva de un yo que persigue su
desaparición a través de la inversión irónica de los valores que
tradicionalmente venían siendo dominantes en su reproducción ética y formal
dentro del ámbito de la literatura española y más específicamente de su poesía.
Formalmente, Fonollosa gira bruscamente hacia el prosaísmo y la coloquialidad desde
aquellos posicionamientos primerizos en la línea del 27; éticamente, hacia una
especie de inhumanismo que subvierte los valores ilustrados mediante la
interposición de máscaras ya no alienadas, sino abandonadas en un vacío cínico
y narcisista, espejo de una conciencia lúcida del simulacro; ficción polifónica
de un individualismo teórico, vital y metodológico que deviene casi en
antipoesía, de ahí su singularidad, sobre todo (vuelvo a ello) en un momento en
que la lírica española, muy polarizada, oscilaba en líneas generales entre el
arraigo y el desarraigo; debatiéndose entre la expresión de una intimidad
contemplativa y la comunicación disconforme de su rechazo ante el conflictivo
presente, fruto del compromiso social, pero olvidada toda ella (en buena
medida) de los experimentos vanguardistas, y por tanto aún encarrilada dentro
de vías bastante tradicionales. Fonollosa no rompe del todo, sin embargo, con
esta tradición. Los poemas de Ciudad del
hombre son escritos bajo la égida inviolable del endecasílabo desnudo,
quizá herencia del garcilasismo. Su originalidad, por tanto, no viene de aquí,
sino de su lenguaje antipoético y de ese yo problemático que desaparece tras la
amalgama de máscaras que parlotean con equívoca transparencia. Fonollosa se
enfrenta al decir de ese sujeto lírico, vivencial, sancionador de realidades,
asimilable a primera vista con la figura del autor, cuyo territorio coincide
con los discursos de lo verdadero, para regresar a un entendimiento de la
poesía como mímesis, de la poesía como ficción o discurso interpuesto, que
escamotea lo puramente verificable, lo verídico, pero que no por ello se aleja
más que otras poéticas de la aspiración literaria a la Verdad con mayúscula de
la que hablaba al comienzo. En síntesis, Fonollosa parece haber entendido mucho
mejor que otros poetas de su momento el devenir del mundo y qué poesía era
necesaria para cantarlo. Fonollosa nos seduce desde su profética negación, en
consonancia no tanto con su mundo como con el nuestro de hoy,
anticipándose de esa manera a la lógica
imparable del simulacro capitalista. Su ciudad es más la nuestra que la suya,
en consecuencia. Nuestro poeta regresará a Barcelona en 1961, con su obra en
marcha y su voz ya hecha. Permanecerá fiel a ella sobrevolando los vaivenes
poéticos de corrientes y grupos durante los años venideros, como poeta secreto
(o casi), hasta una mañana de primavera de 1990 en que tiene lugar ante algunos
medios la presentación de Ciudad del
hombre: New York (con motivo de aquella edición de Sirmio que yo leí hace
años), único acto sobre su obra al que acudirá, según nos advierte Cilleruelo
(p. 9), rehén como fue del anonimato. Su deterioro físico, al parecer, fue el
argumento que esgrimió para evitar la habitual sesión fotográfica. Tenía
entonces sesenta y ocho años. Solo contamos con los testimonios de los
asistentes a aquel acto. Ninguna imagen. Lo cierto es que contamos con muy
pocas imágenes de José María Fonollosa, hecho que no hace sino acrecentar la
oscuridad que lo rodea como hombre y que lo acerca un poco más a la reducida
mitificación propia de un autor de culto. Aunque, bien mirado, qué otra cosa
cabría esperar de un autor que practicó el arte de la desaparición, haciendo
que la vida se asemejara a la literatura y no al revés. Esta coherencia es rara
y sorprendente, o a mí así me lo parece. En realidad, me parece sospechosa,
pero creo que esta apertura que aquí nace aquí también debe cerrarse.

He
dicho que Fonollosa ha terminado por ser un autor de culto, y eso es cierto,
pero la publicación de Ciudad del hombre:
New York en 1990 le posicionó en un repentino primer plano de las letras
del momento. Es más, Ciudad del hombre
“posiblemente sea el libro de la década de los ochenta que haya contado con más
reimpresiones, y sin duda fue la novedad poética que más atrajo a la prensa”
(Cilleruelo, p. 19). Incluso en 1996 se dio a la imprenta, póstumamente, Ciudad del hombre: Barcelona. Fonollosa
moriría en 1991. Apenas le dio tiempo a disfrutar de su tardío reconocimiento
como poeta. Después, el tiempo y, sobre todo, la exitosa ocupación del
territorio literario por parte de corrientes afines que aún hoy gozan de buena
salud, como las de la poesía de la experiencia o el realismo sucio, acabaron
por cubrir de olvido a nuestro poeta, devolviéndolo a ese secreto que no
podemos decir tampoco que cultivara con ahínco (dado que durante años intentó
publicar por diversos medios, sin suerte), pero al que terminaría por
entregarse. Cuánto deben estas corrientes a la obra de Fonollosa es algo que,
me temo, no se ha sopesado lo suficiente todavía. Quizá esta edición de Edhasa
a cargo de José Ángel Cilleruelo que tengo entre las manos sirva para ajustar
cuentas (poéticas) y reconocer la singularidad y anticipación de su obra (en
una época en que nadie se atrevía a escribir así), precursora, a mi modo de
ver, de tantos que vendrían más tarde y que sí son recogidos en los manuales de
historia de la literatura española contemporánea. Es lo que tiene escribir a
destiempo, claro.
 Pero
vayamos a los poemas.
Pero
vayamos a los poemas.
Ciudad del
hombre
es un libro amplio, copioso, algo ya de por sí poco habitual en poesía. En este
sentido, hemos de recordar que se trata de un libro escrito a lo largo de casi
toda una vida y que es algo así como un diario poético, solo que ni es diario
ni, como ya sabemos, hay en él una sola voz, sino muchas (tantas como poemas) y
ninguna asimilable directamente a su autor. Se trataría pues de un “drama en
gente” al modo pessoano, un itinerario poético de la mano de distintas voces o
entidades enunciativas (no me atrevo a llamarlos personajes, aunque su autor
juega con la idea) a través de la compleja y fluyente ciudad posmoderna que
tanto han estudiado filósofos y sociólogos. En su conciso prólogo, el propio
Fonollosa nos lo define así: “… es un recorrido por la ciudad con la
descripción anímica de la gente que por ella transcurre”; y precisa: “su
localización en Barcelona no impide la identificación del habitante de otras
urbes con la humanidad que pueble su entorno, ya que lo particular, si
acertado, trasciende a lo universal”. El periplo homérico se lleva a la ciudad,
y Ulises se multiplicará en un “conglomerado humano”, en una miríada de
individualidades sujetas a su particular peripecia, cuyas voces son recogidas
como al paso, de 9:30 de la noche a 3:00 de la madrugada. Cada poema de esta
épica urbana lleva el nombre de una calle, avenida, pasaje o plaza, sin ninguna
referencia física que remita a dichos espacios fuera de la imagen que el
conocedor de Barcelona pueda hacerse por sí mismo. Nuevamente, en el prólogo,
Fonollosa resume esquemáticamente lo que el lector sin duda va a encontrarse:
“más de doscientas historias, más de doscientas personas con inquietudes y
obsesiones, comunes muchas de ellas (amor, sexo, muerte, soledad…),
diferenciándose únicamente por el peculiar matiz de cada expresión individual”.
Más allá del juego que intenta rebasar o por lo menos vulnerar los estatutos
del género, la originalidad de Ciudad del
hombre pasa en primera instancia por el ocultamiento del autor en el
trasfondo escénico con el objeto de dar voz al habitante anónimo de la
metrópoli mediante monólogos dramáticos compuestos en rítmicos y esforzados
endecasílabos (a veces en exceso obvios y no siempre naturales, ha de decirse),
algo ya de por sí poco habitual en la literatura española, a excepción del
Siglo de Oro o los novísimos de los años setenta, pero que sí encontramos en la
tradición anglosajona de Robert Browning, Ezra Pound, etc. Pese al “matiz” del
que habla Fonollosa, lo cierto es que los poemas poseen una unidad de estilo
muy rotunda, pero quien se acerque al libro debería evitar la tentación de
abordarlo como cualquier otro poemario moderno en su modulación más habitual,
es decir, como simple testimonialización de las emociones de un yo íntimo,
porque erraría el camino. Precisamente, la segunda razón que explica la
singularidad de Ciudad del hombre
tiene que ver con el entendimiento de la poesía como ficción y, por ende, con
la superación del género en tanto que modelo de mundo de lo verdadero, a menudo
empobrecedor. Este retorno a la ficción lírica, al que ya me referí más arriba,
enriquece una forma literaria cuyo anquilosamiento bajo los moldes más
populares no venía sino reduciendo injustamente sus posibilidades formales,
simplificándola en gran medida. En tercer lugar, Fonollosa no solo da voz al
ciudadano anónimo, sino que amplía el horizonte poético con temáticas poco o
nada frecuentadas en la poesía española hasta ese momento: el odio, la ira, la
envidia, la violencia, la misoginia, el sexo bestializado, la degradación moral,
la violación, la brutalidad; en fin, el lado más oscuro del hombre que deambula
en la noche metropolitana. El acercamiento literario a esta ciudad de crueldad
y fealdades, como materia poetizable, arranca con Baudelaire, y no ha dejado de
formularse y reformularse hasta el momento presente. Esta ciudad se ha adueñado
de todo nuestro mundo. Sus límites son los del mismo hombre. Nadie lo vio mejor
que Fonollosa, y pocos lo han reflejado con tanto acierto. Todas las ciudades, la ciudad, podemos decir, remedando a Cortázar.
Nueva York, La Habana, Barcelona. Las ciudades de la vida de Fonollosa se
transforman finalmente en la esencia de una ciudad total. Hay una alabanza de
corte y vituperio de aldea que invierte toda una serie de valores acomodaticios
y desvirtuadores de la realidad, como puede leerse en “Avinguda del paral·lel 4”: “El aire de los valles y montañas/de
los llanos feraces y desérticos/es aire para plantas y animales.//Es un aire
delgado, empobrecido,/que no ha evolucionado. El apropiado/para rudimentarias
fauna y flora.” Por el contrario, “El aire de ciudad es aire
fuerte,/consistente, riquísimo en materias/que ha adecuado a su entorno y hecho
propias.//Aire civilizado. Respirable/con orgullo y placer. Es obra
suya,/arreglado por él y a él adaptado.” Fonollosa quiso entregar a la poesía
facetas de la vida, de lo humano, casi inexploradas, aunque para ello tuviera
que retomar cierta estética tremendista, deudora tanto de Cela como de la crónica
periodística de sucesos al estilo de El Caso.
Este visceralismo, este sobredimensionamiento kitsch de la realidad, lejos de
ser una mera pose estilística, responde a la búsqueda de una verdad poética que
explique el nihilismo posmoderno sin rebasar paradójicamente los límites de lo
posible, o lo que es lo mismo: sin menoscabo de lo auténtico. Aquí la verdad
poética admite la contradicción como método analítico y revelador. La
multiplicación figurativa del yo en cientos de máscaras permite la verosímil
convivencia de sus conflictos dialógicos, puesto que el yo posmoderno resulta
tan esquizofrénico como la masa social que lo retiene: “Acaso formo parte de
algo, o de alguien,/para mí de tamaño inconcebible,//como ínfima bacteria o
humilde célula/de ese cuerpo en el cual emerjo y muero./Como lo hacen en mí
ignorados seres” (“Carrer de Sant Antoni de Pàdua”, p. 120). El sujeto
posmoderno se debate entre la contradicción y el caos, incapaz ya de conocerse
a sí mismo: “Yo no sé si soy yo los pensamientos/que en mí hallo: tiernos,
crueles, muy disímiles,/pretendiendo, mezclados en mi mente,/cada uno de ellos
ser mi yo exactísimo.//No sé a cuál escoger de todos ellos./Ni a cuál he de
seguir de mis impulsos,/pues los que siento son contradictorios:/tiernos,
crueles, disímiles. Distintos. […] No sé si esto le pasa a todo el mundo./Si es
esta confusión corriente en todos./Ni podría explicarme, aunque quisiera,/pues
no sé nada cierto de mí mismo” (“Carrer de la concòrdia”, p. 70). El lirismo
polifónico de Fonollosa tiene raíces existencialistas. Lo absoluto se halla
dividido en la misma medida que la materia más ínfima. El dolor de ese estar
vivo sin remedio, abandonado en un vacío que reproduce el vacío interior, se
resuelve en un sentimiento de soledad corpóreo y, por tanto, puramente
materialista: “No puedo estar tan solo. Hasta una llave/pertenece a la puerta
que esclaviza […] Todo posee un dueño al que rendirse./Alguien en quien
sentirse utilizado” (“Carrer de Sant Vicenç”, p. 134). Muchas veces, la
conciencia del absurdo se traduce en hastío vital, tedio pesimista: “Nada tiene
sentido. Estoy cansado/de esforzarme por cosas que han perdido/interés. Ya no
ansío el obtenerlas./No valían la pena por lo tanto.//[…] La tierra es un
bostezo de sí misma/deambulando por su solar sistema/recorriendo caminos
repetidos./Como yo. Como todos los humanos” (“Carrer de Vila I Vilà 1”, p. 84).
Otras, como muestra de la polifonía a la que me vengo refiriendo, estalla en
megalomanía antropocentrista, consciente de aquello de lo que es capaz: “Me
asusto en ocasiones de mí mismo./Puedo sentir el mundo en mi interior//[…]
Puedo sentir entero el universo,/dispuesto a dar respuesta a mis
preguntas./Bastara el atreverme a planteárselas./Develar el secreto más
lejano./Y despejar incógnitas obtusas//[…] Todo está en mi cerebro contenido./Y
me asusta querer decirlo un día” (“Plaça del pes de la palla 1”, p. 136). Muchos poemas, asimismo, hablan de la soledad
del hombre desde diferentes perspectivas, y otros tantos de la posesión de un
cuerpo, de su ansia o de su anhelo como paliativo de esa soledad. El
materialismo cínico nuevamente es la repuesta más común: “Mi casa necesita una
mujer/que llene de canciones sus paredes/y complete mi cama por la noche.//Un
cuerpo que discurra en torno a mí./Una voz que responda si digo algo//[…] Por
eso necesito una mujer/que oculte mi tristeza entre sus brazos” (“Plaça de
Blasco de Garay 2”, p. 73). Fonollosa representa, frente a la Ciudad de Dios
agustiniana, la ciudad del hombre posmoderno, individualista, narcisista y a
menudo asocial e incluso antisocial, incapaz ya de asirse a los valores
tradicionales que en el pasado volvían el mundo inteligible: “Hay que huir de
la gente. Los amigos/tienen palabras, gestos y miradas/con una piedra dentro que
hace daño.// Hay que huir de la gente. La familia/es la mano que aguanta la
cabeza/para que permanezca bajo el agua.// Y el amor es tan solo una
palabra/que una mujer nos pone entre los brazos./Al irse la mujer duele su
nombre.//Estar aislado e grato para el alma./Estar aislado es grato para el
cuerpo./Morirse es solo asilarse un poco más” (“Avinguda del Paral·lel 2”, p. 59). Esta ciudad del hombre, su
mundo ahora, la gran construcción ilustrada, es alcanzado por soflamas
inhumanistas: “El mundo, nos resulta ajeno, inhóspito./Debiera ser destruido
por completo.// […] Mejor fuera destruirlo y no hacer otro” (“Plaça d´Espanya”,
p. 57). Es la ciudad-animal del capitalismo, fruto de la dialéctica ilustrada,
en la que el hombre impone a la naturaleza su artificial mundo y este mundo
acaba por anular al propio hombre, tanto en su fracaso, “Está maldita esta
ciudad. La piso,/mas ignora mis pies sobre su espalda;/mis pies que la recorren
cada día.//Solo hay puertas cerradas a mi paso./Recorro la ciudad. Suplico. Escupo./No
hay sitio para mí, no. En parte alguna” (“Carrer d´en Sant Climent”, p. 129);
como en el aparente éxito: “No he llegado muy lejos, pero estoy/ya sobre la
colina y tú en el llano./Y todo lo he obtenido con mi esfuerzo/y como lo he
querido. A mi manera//[…] Mira mi coche, piso, torre, barca…/Todo lo he
conseguido a mi manera.//Y llegaré más alto todavía./Me afano en mejorar
constantemente./Soy servil y rastrero para arriba/y déspota hacia abajo: es mi
manera” (“Carrer de la Font Honrada 2”, p. 63); o también: “El porvenir-mañana-
es la esperanza/del fracasado de hoy. Yo triunfaré ahora./No me preguntéis
cómo. No me importa/el cómo sino el cuándo. Y cuándo es ahora” (“Carrer de Sant
Ramon 2”, p. 111). La animalización de la ciudad del hombre tiene como
consecuencia la animalización del hombre mismo, seducido por la brutalidad, la
ira y el odio, ya sea manifestándose a través del deseo sexual bestial y
despiadado, la cosificación misógina de la mujer o el homicidio. Se trata de
los poemas que más sorprenden al lector, por encarar de forma directa y sin
ambages el lado más terrible de la condición humana, potenciada negativamente
por esa ciudad de las ciudades a la que se canta, a la que se rinde culto y de
la que se abomina a partes iguales. Estos poemas son importantes no solo porque
no escamotean ciertos tabúes sino principalmente porque mediante la figuración
lírica nos ponen ante el rostro que no queremos ver, pero que existe. Leídos
hoy, diría yo que mucho más que ayer, nos advierten de la quiebra de lo sólido,
de la pérdida del valor humano y el olvido de su historia, del arrinconamiento
de la naturaleza frente al empuje impersonal de la urbe tecnológica, de la
siempre amenazadora seducción de la barbarie, en suma. Veamos, para terminar,
algunos ejemplos: “Y tú no sabes nada. Juegas, ríes./Eres aún una niña muy
pequeña.//[…] Ignoras todavía por qué vives,/cuál es la utilidad de tu
existencia.//Un día lo sabrás. Cuando los hombres/pasen, uno tras otro, entre
tus piernas” (“Plaça de Santa Madrona 1”, p. 64); “Tu madre me miró. Yo la
maldije./Has vuelto a la ciudad porque estás muerta./Pero yo iré a escupir
sobre tu nombre” (“Carrer de Magalhães 3”, p. 75); “Te he comprado zapatos y
unas medias./Te compro lo que quieres. Lo hago a gusto./Tú sabes conseguirlo si
me miras.//Debes corresponderme de algún modo./No sirven por más tiempo las
palabras./Solo se pude amar de una manera” (“Carrer de Vila I Vilà 2”, p. 85);
“Admiro tu cabello, culo y piernas./Estás buena. Te haría muy dichosa./Pero tú
te lo pierdes con tu prisa./Pobre muchacha hermosa apresurada” (“Carrer de Vila
I Vilà 4”, p. 87); “Esa es su utilidad como mujer./Por tanto, aunque te tome
por la fuerza,/es mi derecho usar lo que es de todos” (“Carrer de Sant Jeroni”,
p. 121); “Quiere ser dominada la mujer./Le gusta ser forzada. Opone
siempre,/aun débil, resistencia a ser amada./Le place ser tomada por la fuerza”
(“Carrer de les carretes 2”, p. 127); “Lo supe a los dos meses. La maté./Y
nunca ha habido flores en su tumba” (“Carrer de la cera”, p. 128); “Ocho ojos
se turnaron muchas veces./Se defendió muy poco. Eran cuatro hombres./Se la pudo
soltar después de un rato./Conmigo pasó el brazo por mi cuello” (“Carrer de
Sant Antoni Abat”, p. 130); “¿Por qué no me advirtió su madre al dármela./Me
tendré que buscar otra mujer/que sepa qué es un hombre cuando mire” (“Carrer de
Sant Erasme”, p. 135). Como se ha visto, una de las vertientes más definitorias
de la maldad, la brutalidad y la bestialidad despiadadas se manifiesta, desde
los distintos sujetos enunciativos (voces casi de lo infrahumano) a través de
la cosificación misógina de la mujer, como simple objeto de uso y deseo. Estos
poemas, y otros muchos, configuran una auténtica crónica negra, repleta de
entidades tan sombrías como miserables, precisamente para poner ante el lector
distintas versiones del mismo mal, cuyo resultado es la autodegradación: “Es
hermoso matar. Mirar el miedo/que salta acorralado en unos ojos./Uno se siente
grande, poderoso” (“Carrer de Sant Ramon 1”, p. 110); “Matar los animales no es
un trauma/para quien lo practica con frecuencia./Es el puro reflejo
placentero/de liquidar urgencias sin reparos./Y con seres humanos le es lo
mismo” (“Carrer nou de la Rambla 2”, p. 105).

Para
cerrar el círculo, volviendo a la singularidad de Fonollosa, motivo de este
trabajo, he de advertir al posible lector de Ciudad del hombre que es este un libro provocativo como pocos y,
aciertos y desaciertos expresivos aparte, necesario por su atrevimiento formal
y temático. Necesario también por cuanto nos hace reflexionar sobre los límites
de la literatura y, con especial relevancia, sobre la naturaleza oscura del ser
humano. Libro desencantadamente irónico, no debemos tomar a José María
Fonollosa al pie de la letra, porque además no es él (experto en el arte de la
desaparición) quien habla, pero sí leerlo de la cabeza a los pies, quién sabe
si para desaparecer también nosotros.