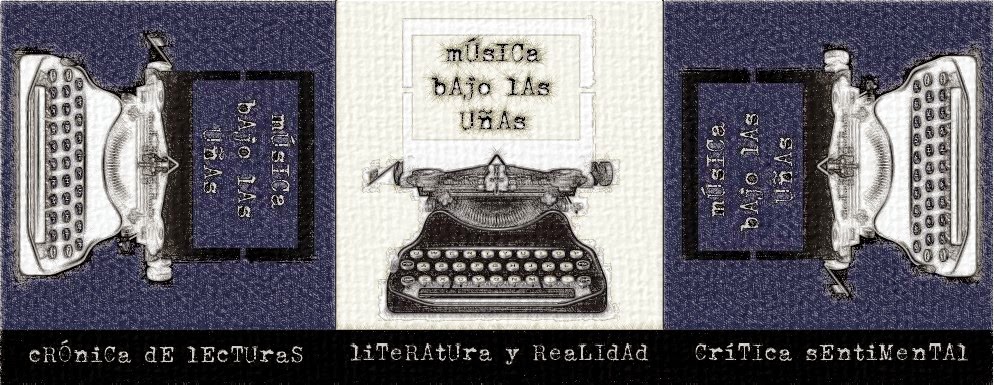I
En Maratón los persas
miran a los montes.
En Maratón los griegos
miran hacia el mar.
El persa espera la
traición de Atenas.
El griego aguarda la ayuda
de Esparta.
5 El fulgor de un escudo en las murallas
avisará a los persas de
que Atenas
confabula a la espalda de
su ejército.
El plenilunio de aquel mes
de agosto
será para los griegos la
señal
10 de que los espartanos ya clausuran
sus fiestas, y en su ayuda
se dirigen.
Pero no se cuidaron los
presagios.
Una de las dos partes no
atendió,
con los preparativos, a
sus dioses.
15 La
impaciencia produjo en filas persas
una hecatombe de armas y
de huesos.
Grecia, con fe, vio
descender un rayo
del cielo: era Teseo con
su lanza
que arrojaba a los persas
a la mar.
20 Entre las islas huyen hacia el Asia,
surcando sangre, las
últimas naves.
Tarde llegó el aviso. Y
los de Esparta.
A Teseo, en Delfos, se alzó un templo
en agradecimiento por su
ayuda.
25 Sin embargo, aquel joven ateniense
lleno de sangre iluminada
y fiera,
de cuyos pies y labios
dependía
la victoria, corrió un día
y medio
veloz, inútilmente, hacia
la Muerte.
II
Ya muchos años antes todo
el cielo
y la tierra llenáronse de signos.
Era oscuro el mensaje del
Oráculo,
pero aún resonaba en las
gargantas
5 el gran grito triunfal de Maratón.
Nunca hubo tal clamor en
los navíos,
aunque apesadumbraba la
grandiosa
expedición de Jerjes, la
ansiedad
del persa ante el invierno
interminable.
10 Y un día Grecia vio que todo el mar
lo ocultaban las naves: un
gran bosque
de mástiles nublaba el
horizonte.
Una marea de armas y de
remos
iba y venía sobre
Salamina.
15 Pero, una vez más, se había encarnado
la astucia de los griegos
en un jefe.
Una vez más los dioses ya
tenían
inclinado hasta el fiel de
la balanza.
La estratagema dividió la
armada.
20 El viento de levante hizo el resto:
el mar arrinconó contra
las rocas
de Eleusis los cascos de
las naves
enemigas. Y nada ya servía
la ciencia de fenicios y
de egipcios
25 al servicio del inexperto persa.
Aunque éste en Atenas
penetrase
más tarde y la arrasara
con su fuego,
fue Salamina otra Maratón.
Esquilo lo vio todo con sus ojos
30 y en dos versos resumió la Historia:
¿Atenas, la ciudad, es
arrasada?
¡Sus hombres han
quedado, Atenas dura!
 |
| El poeta leonés Antonio Colinas. Foto: Leonoticias |
Como
puede verse, Antonio Colinas (La Bañeza, León, 1946) divide el poema (que forma
parte del libro Astrolabio) en dos partes. La primera es dedicada a la
batalla de Maratón; la segunda a la de Salamina. Ambas batallas son recreadas
líricamente (siempre en endecasílabos, salvo el par de versos de apertura)
conjugando historia y mito.
PRIMERA
PARTE
En
la extensa y fértil llanura de Maratón (ciudad de la costa nororiental del
Ática, cercana a Atenas) tuvo lugar en el año 490 a.C. el primero de los
enfrentamientos bélicos entre griegos y persas (guerras médicas). Hacía un año
que los persas venían construyendo una gran flota con el fin de transportar a
Grecia su arma más temible: la caballería. Pese a lo que en un principio
pudiera pensarse, no parece que la ofensiva persa tuviera tanto de carácter de
conquista como de maniobra de castigo, teniendo en cuenta la elección de la
zona de desembarco. Es probable que todo respondiera a una estrategia de
distracción para que los hoplitas griegos acudieran a Maratón dejando
desprotegida la ciudad de Atenas. Sea como fuere, lo cierto es que la victoria
griega resultó más política y moral que real, ya que los persas consiguieron
dos de sus tres objetivos de partida: las Cícladas y Eretria. La batalla de
Maratón, eso sí, sirvió para afianzar la supremacía de Atenas sobre Esparta y
la Liga Peloponesia, reforzar el sistema democrático instaurado por Clístenes y
conformar un cierto “orgullo patriótico” en torno de un mito bélico que iba a
quedar grabado para siempre en la memoria colectiva del pueblo griego.
Este
espacio político y geoestratégico es magistralmente condensado y recreado por
Colinas en la primera estrofa mediante rítmicas estructuras paralelísticas
(vss. 1-11). Son curiosamente los dos tridecasílabos compuestos iniciales los
que bosquejan el enclave geográfico de la batalla y los que anticipan, a su
vez, en el plano semántico, las principales claves estratégicas que, a
continuación, en dicha estrofa, van a ser ampliadas; por otro lado, estos dos
versos avanzan también en el plano formal el ritmo y el desarrollo
paralelístico que caracteriza la primera parte del poema. No nos ocuparemos
aquí del ritmo del texto de Colinas, pero sí de su trasfondo referencial
(trasfondo histórico-mítico), con el propósito de hacerlo más comprensible.
¿Por
qué, primeramente, los persas miran a los montes y los griegos miran
hacia el mar? El autor nos da la respuesta en los siguientes versos, que
integran la primera estrofa: Porque el persa espera la traición de Atenas
y el griego aguarda la ayuda de Esparta. Estos versos dan pie a un breve
pero conveniente comentario histórico. La situación geopolítica griega se
encontraba lejos de alcanzar por aquel entonces una hipotética unidad. Por
encima del sentimiento griego estaba el reconocerse antes como ateniense,
tebano o lacedemonio. De manera que, ante la amenaza persa, no todas las ciudades-Estado
griegas reaccionaron de la misma forma, sino siempre de acuerdo con sus
intereses políticos. Así, Egina, no debía de ver con malos ojos una posible
victoria persa que supusiera la liquidación de Atenas, sempiterno rival, como
tampoco Argos le hubiera hecho ascos a la supremacía persa de haber esta apeado
a Esparta del dominio sobre el Peloponeso. Porque fueron Atenas, Esparta y
Platea las únicas ciudades que se opusieron claramente a la injerencia
aqueménida, llegando incluso las dos primeras a asesinar a los emisarios del
Imperio. El resto de las ciudades del continente o bien aceptó el dominio persa
o bien se mantuvo en silencio, con lo que en definitiva también se acataba el
dominio extranjero.
Tales
desuniones y desavenencias griegas fueron aprovechadas por los persas, quienes,
conociendo aquel panorama, pronto desplegaron una astuta política de compra de
lealtades. De ahí que Colinas hable de “la traición de Atenas”, pues parte de
la aristocracia ateniense constituía una verdadera quinta columna persa, al
igual que otras ciudades-Estado, y el ejército persa confiaba su victoria en
Maratón a la colaboración de ese poderoso sector filo-persa ateniense.
Por
otro lado leemos en el poema de Colinas que El plenilunio de aquel mes de
agosto/ será para los griegos la señal/ de que los espartanos ya clausuran/ sus
fiestas, y en su ayudan se dirigen. Efectivamente, los espartanos se
encontraban por aquellas fechas celebrando las Carneas, “fiesta relacionada con
la cosecha y consagrada a Apolo, que impedía hasta su conclusión su
disponibilidad para el combate”,[i]
y, en consecuencia, no podían acudir en ayuda de Atenas hasta la llegada de la
luna llena, signo que marcaba el final de las celebraciones.
Las
circunstancias, entonces, parecían favorecer al ejército persa, pero no se cuidaron los presagios./
Una de las dos partes no atendió,/ con los preparativos, a sus dioses.
Y
no descuidaron solamente los persas los requerimientos divinos, también los
tácticos. Fue sin duda alguna la precipitación del ejército aqueménida la razón
de su derrota en el terreno pantanoso de Maratón. Nos dice Colinas a este
respecto: La impaciencia produjo en filas persas/ una hecatombe de armas y
de huesos. La decisión de los generales persas, Datis y Artafernes, de
presentar batalla a los hoplitas griegos en la llanura de Maratón, lugar que
creían ideal para el perfecto despliegue de su poderosa caballería, resultó
desastrosa. La infantería griega, muy inferior en número con respecto al bando
persa (10,000 efectivos frente a 30,000) y bastante pesada en sus movimientos,
tuvo en Milcíades al astuto estratega que, conociendo al oponente, ordenó
atacar primero y supo plantear el combate de modo que la ventaja persa no
pudiera hacerse efectiva. El terreno pantanoso dificultó enormemente el
desarrollo de las maniobras de la caballería persa. Además, aquel campo no
resultó ser lo suficientemente amplio como para permitir a los persas moverse
con la rapidez acostumbrada y, por si hubiera sido poco, las alas griegas
estaban firmemente asentadas en las cercanas estribaciones montañosas. El
ejército griego atacó con dureza, cuerpo a cuerpo, y este modo de lucha no convino
tampoco a los intereses persas, que vieron cómo el adversario, bien protegido y
pertrechado, junto con el terreno, hacía ineficaces sus principales bazas: la
caballería y los arqueros. Todas las circunstancias, en definitiva, rebajaron
considerablemente la eficacia de los efectivos persas, una vez que estos
dejaron pasar la ocasión de romper el frente griego por el centro, su parte más
débil.
Como
ya dijimos, la victoria griega en Maratón sirvió sobre todo para unificar el
mundo griego y consolidar la democracia; fue rápidamente mitificada, quedando
grabada con firmeza en la memoria colectiva. Esta mitificación de la victoria
de Maratón se realiza no solo elevando a mito el suceso histórico, sino también
incorporando al suceso histórico sucesos míticos concretos. Así historia y mito
se confunden y, de esa forma, inseparablemente unidos, nos aparecen en el poema
de Colinas: Grecia, con fe, vio descender un rayo/ del cielo: era Teseo con
su lanza/ que arrojaba a los persas a la mar. Parte de las palabras que
Pierre Grimal dedicó a Teseo en su diccionario de mitología nos sirve para
explicar estos versos:
Cuando
se desarrolló la batalla de Maratón contra los persas, los soldados atenienses
vieron combatir al frente de ellos un héroe de talla prodigiosa, y
comprendieron que era Teseo.[ii]
De
nuevo, en los versos 23 y 24 del poema de Colinas leemos: A Teseo, en
Delfos, se alzó un templo/ en agradecimiento por su ayuda. Y Pierre Grimal
vuelve a servirnos para aclararlos:
Después
de las guerras médicas, el oráculo de Delfos mandó a los de Atenas que
recogiesen las cenizas de Teseo y les diesen una sepultura honrosa en la
ciudad. Cimón cumplió la orden de la Pitia. Conquistó la isla de Esciros y vio
en ella un águila que, posada en un cerro, escarbaba la tierra con las garras.
Cimón, inspirado por el cielo, comprendió el significado del prodigio.
Excavando la loma, encontró un ataúd que encerraba a un héroe de enorme talla,
con una lanza y una espada de bronce. Cimón se llevó estas reliquias en su
trirreme, y los atenienses recibieron los restos de su héroe con fiestas
magníficas. Le dieron digna sepultura cerca del lugar donde más tarde se
levantaría el gimnasio de Ptolomeo. Esta tumba pasó a ser el asilo de los
esclavos fugitivos y los pobres perseguidos por los ricos, ya que en vida,
Teseo había sido el campeón de la democracia.[iii]
En
los últimos versos de esta primera parte del poema Colinas hace referencia a
otro suceso legendario de Maratón: Sin embargo, aquel joven ateniense/ lleno
de sangre iluminada y fiera,/ de cuyos pies y labios dependía/ la victoria,
corrió un día y medio/ veloz, inútilmente, hacia la Muerte. Al término de
la batalla, Milcíades, sabiendo que los persas se dirigirían en su retirada
hacia Atenas, decidió avisar a esta ciudad lo más rápido posible. Para ello,
siempre según la leyenda, envió a su soldado más veloz, Filípides, quien debía
acudir corriendo a Atenas desde el campo de Maratón, completando una distancia
de 42 km. Filípides lo hizo. Tras llegar a la ciudad exclamó: “¡hemos vencido!”,
e inmediatamente cayó muerto.
El
ejército persa, o lo que de él quedaba, que aun así todavía era numéricamente
muy superior a su adversario, no tuvo más remedio que retirarse en total
desbandada, ante el doble envolvimiento que las alas griegas habían establecido.
La mayoría de los persas lo hizo echándose a la mar con el fin de alcanzar sus
barcos y darse a la fuga en ellos (Entre las islas huyen hacia el Asia,/
surcando sangre, las últimas naves.). Los griegos los persiguieron en su
huida y lograron al final capturar siete de sus naves. No hace referencia el
poema a aquellos persas que, ignorando las características de la zona, habrían
huido por el valle, en lugar de hacerlo hacia la costa, y se habrían ahogado en
los pantanos próximos al lugar de la batalla. Según Heródoto, fueron 6,400 los
cuerpos persas contabilizados en el campo de combate. Por su lado, los
atenienses habrían perdido 192 hombres y 11 los platenses.[iv]
De
poco sirvió que al día siguiente las tropas espartanas hicieran acto de
presencia, cubriendo al parecer 220 km en solo tres días (Tarde llegó el
aviso. Y los de Esparta). La batalla había sido ganada ya sin ellos.
SEGUNDA
PARTE
Fueron
diez los años que transcurrieron entre la batalla de Maratón y la de Salamina.
Diez años en los que ambos pueblos, griegos y persas, reforzaron sus recursos
bélicos. La gran victoria de Maratón, como escribe Colinas, aún resonaba en
las gargantas de los griegos, tanto que de hecho les llevó a rodearse de un
cierto exceso de confianza en sí mismos, pero Temístocles supo vender a la
democracia su razón y su enorme pragmatismo estratégico pese a que el Oráculo
de Delfos, santo lugar consagrado al dios Apolo, aconsejaba someterse al
Imperio persa (Era oscuro el mensaje del oráculo,...). Temístocles convenció
a sus compatriotas atenienses de que era necesario dotarse de una gran flota, a
fin de protegerse ante el inminente ataque aqueménida que se avecinaba, y de
que, para conseguirlo, resultaba indispensable que aquellos ingresos percibidos
gracias a las minas de Plata del monte Laurión se destinaran íntegramente a la
construcción, instrucción y entrenamiento de dicha flota, en lugar de a otros
menesteres públicos. De ese modo, Atenas llegó a contar con una marina bien
nutrida y firmemente organizada, que le iba a proporcionar capacidad defensiva
frente al invasor y superioridad efectiva en el mediterráneo sobre otros
pueblos griegos como Egina. Además, llegado el momento, Temístocles tomó otra
decisión que iba a resultar de vital importancia en el desarrollo de los
acontecimientos; decisión que le honraría para siempre, no solo como brillante
estratega, sino también como gran conocedor del alma ateniense. Temístocles era
consciente de que la ofensiva persa tendría como objetivo la ciudad de Atenas y
de que si sus ciudadanos no eran trasladados inmediatamente a otro
emplazamiento más seguro estos iban a ser masacrados. Así, antes de la llegada
de los persas, los atenienses fueron
puestos a salvo en las islas de Egina y Salamina. De nuevo Temístocles
había sabido doblegar las reticencias de su gente. A tal propósito, además de
ayudarse en la razón, esta vez se había servido de aquello que estaba más
hondamente arraigado en la conciencia de su pueblo: los dioses. Arguyó que
tanto el Oráculo de Delfos como la diosa Atenea, protectora de la ciudad,
habían señalado el camino a seguir y ese camino no era otro que el abandono de
Atenas por mar.
Mientras,
el Imperio persa, bajo el reinado de Jerjes, ultimaba la construcción de un
ejército cuyos efectivos, según Heródoto, alcanzaban la increíble cifra de
cinco millones doscientos ochenta y tres mil doscientos hombres y mil
doscientos siete navíos. Según los historiadores modernos, estos números son
mucho más que exagerados; al parecer, entre fuerzas terrestres y navales los
efectivos persas podrían haber rondado los cuatrocientos mil hombres, cifra
desde luego más razonable.
Cuestiones
numéricas aparte, lo cierto es que el ejército multiétnico persa abrumaba por
su contingente (lo integraban cuarenta y seis naciones, nada menos). La Liga
Helénica o de Corinto se había encargado de mandar espías a Sardes para estar
al tanto de los preparativos persas, con lo que es seguro que rápidamente se
difundieron entre los griegos las noticias relativas a aquel tremendo ejército
cuya ofensiva era inminente. Fue en el año 480 a.C., cuando la armada de Jerjes
partió rumbo a Europa: ...aunque apesadumbraba la grandiosa/ expedición de
Jerjes, la ansiedad/ del persa ante el invierno interminable. En efecto, otra vez la precipitación del
ejército persa, que temía la llegada del invierno, le llevó a tomar la decisión
inadecuada y morder así el anzuelo que Temístocles le había tendido. La batalla
se libraría en la estrecha bahía de Salamina, justo donde el estratega
ateniense deseaba: Y un día Grecia vio que todo el mar/ lo ocultaban las
naves: un gran bosque/ de mástiles nublaba el horizonte./ Una marea de armas y
de remos/ iba y venía sobre Salamina. Había tenido que imponer este
arriesgado plan por encima de otras estrategias aliadas, amenazando con la
retirada de Atenas de la lucha: Pero, una vez más, se había encarnado/ la
astucia de los griegos en un jefe. El plan de Temístocles, otro
Milcíades, daría resultado: La estratagema dividió la armada./ El viento de
levante hizo el resto:/ el mar arrinconó contra las rocas/ de Eleusis los
cascos de las naves/ enemigas. Y nada ya servía/ la ciencia de fenicios y de
egipcios/ al servicio del inexperto persa. Atraída la escuadra persa hacia
el estrecho, las naves griegas, pequeñas, pero ligeras y rápidas, fueron
cercándola cada vez más estrechamente. La inteligente maniobra dejó a las naves
persas, mucho más lentas que las griegas, sin capacidad de respuesta, pues se
veían obligadas a combatir de uno en uno al adversario, estorbándose unas a
otras. Jerjes pudo contemplar la catástrofe de su marina desde el monte Egáleo
donde se encontraba cómodamente instalado. De nuevo los griegos, a fuerza de
ingenio y destreza, les habían derrotado. Según Diodoro de Sicilia los persas
perdieron en el combate más de doscientas naves. Como escribe Colinas, de nada
sirvió la ciencia bélica (la mayoría de los navíos era de procedencia fenicia y
griego-asiática) que el Imperio
aqueménida había absorbido de fenicios y egipcios. La precipitación y la
incompetencia fueron en última instancia las principales causas de su derrota,
unidas a la clamorosa falta de anticipación a los posibles movimientos del
enemigo.
Ya
la ciudad de Atenas, con anterioridad a la batalla de Salamina, había sido invadida
por los persas: “Los persas ocuparon la Acrópolis, saquearon y quemaron los
templos y mataron a los suplicantes”;[v]
solo que, como ya comentamos, para entonces la ciudad se había evacuado gracias
a la previsión de Temístocles, y así los estragos de dicha invasión fueron
menores. Sin embargo, más tarde, después de Salamina, Mardonio, consejero del
rey Jerjes, que tras la derrota y el regreso a Asia de este había quedado en
Tesalia al mando de unas tropas de élite, saqueó e incendió de nuevo Atenas antes
de volver a Beocia. Mardonio había intentado persuadir a los atenienses
(refugiados aún en Salamina) a través de Alejandro de Macedonia de que
renunciaran a su independencia y se sometieran al Imperio a cambio de mantener
su autonomía y ver reconstruidos sus templos. Pero un nuevo sentimiento había
nacido entre los atenienses, el de la “grecidad”, el de la identidad común, y
este sentimiento, que era en definitiva el de mantener por encima de todo su
libertad, les llevó a no aceptar la propuesta persa. De ahí que Mardonio
decidiera volver a quemar Atenas: Aunque éste en Atenas penetrase/ más tarde
y la arrasara con su fuego...
Por
último, para concluir estas notas históricas al poema de Colinas, un par
de palabras sobre los versos que cierran la composición: Esquilo
lo vio todo con sus ojos/ y en dos versos resumió la Historia:/ “¿Atenas, la
ciudad, es arrasada?/ ¡Sus hombres han quedado, Atenas dura!”
El
poeta trágico griego Esquilo (525 - 456 a.C.), según sabemos, combatió en
Maratón y Salamina. Perteneció, pues, a esa generación de griegos que luchó
contra los persas en defensa de su libertad como pueblo. El haber peleado en
aquella mítica batalla debió de enorgullecer para siempre el alma de Esquilo, a
juzgar por cómo él mismo quiso ser recordado a través de su epitafio.[vi]
Son siete las tragedias suyas que nos han llegado. En una de ellas, Los
persas (472 a.C.), el poeta habla del alto precio que el rey Jerjes tuvo
que pagar por la osadía de lanzar sus ejércitos contra la Hélade. Pues bien, lo
que Colinas hace al final del poema es parafrasear unos versos de esa obra (los
vss. 348-349), los cuales se refieren al saqueo y al incendio de Atenas a manos
de los persas mientras su población, verdadera esencia, cultura y carácter de
la ciudad, se halla a salvo en Salamina.
[i] Joaquín Gómez Pantoja (dir.), Historia
Antigua: Grecia y Roma, Barcelona, Ariel, 2005, p. 179.
[ii]
Pierre Grimal, Diccionario de mitología
griega y romana, Barcelona, Paidós, 2008, p. 510.
[iv]
Es Heródoto, historiador y geógrafo griego
(484-425 a.C.), la principal fuente histórica de la batalla de Maratón, pese a
que nació años después de tal acontecimiento. Da cuenta de aquel encuentro
bélico en su libro VI, párrafos 102-117.
[v] Joaquín Gómez Pantoja (dir.), Historia
Antigua: Grecia y Roma, cit., p. 181.
[vi] Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε κεύθει
μνῆμα καταφθίμενον πυροφόροιο Γέλας·
ἀλκὴν δ’ εὐδόκιμον Μαραθώνιον ἄλσος ἂν εἴποι
καὶ βαρυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάμενος.
“Esta tumba esconde el polvo
de Esquilo,
hijo de Euforio y orgullo de la fértil
Gela.
De su valor Maratón fue testigo,
y los Medos de larga cabellera, que
tuvieron demasiado de él.”