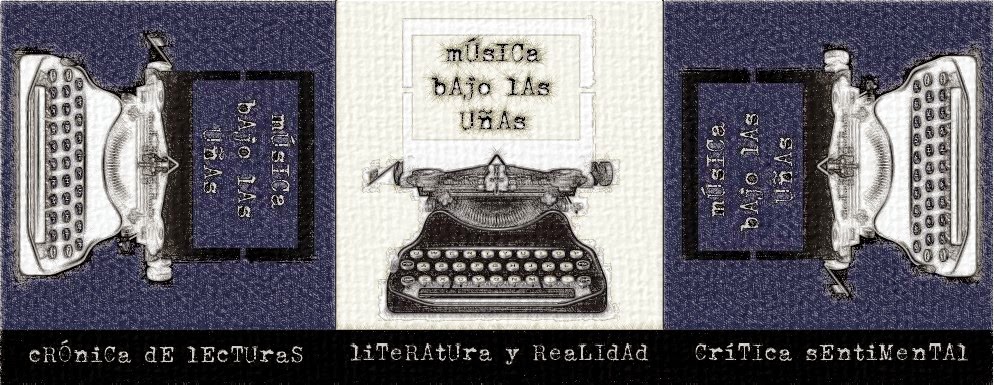Hubert Selby Jr. (1928-2004), el delicado demonio neoyorquino (eternos ojos afilados de azul, cacatúa en el hombro derecho), es una portentosa apisonadora estilística, un alud de puro dominio verbal. A su prosa, intensa, vigorosa y primitivamente rítmica (se me ocurre fruto de un cruce entre Henry Miller y Blaise Cendrars), hay que añadirle su mayor logro: un grado de profundidad psicológica pocas veces alcanzado desde Dostoyevski. Su novela
The Room (1972), traducida recientemente al español por Daniel Ortiz Peñate para Ediciones Escalera (2010), es el texto más brillante en este sentido. Aunque carece de la maravillosa polifonía que encontramos en otras de sus narraciones, como en
Last Exit to Brooklyn (1964) o en
Requiem for a Dream (1978), el substrato semántico, el motivo latente principal, viene a ser el mismo: la denuncia del sueño americano como un falso mito y una trampa social, económica, cultural y familarmente preparada para deshumanizar al más pintado; un espejismo o simulacro econoerótico capaz no sólo de alienar al individuo, sino de degradarlo moral y físicamente, en esa estéril búsqueda de un imposible que lo descentra de su eje identitario y le hace perder la soberanía de sí. Con éxito o sin él, aparentemente adaptado o no, el sistema se apodera de la autonomía del hombre, simple mercancía en perpetuo intercambio, cuyo verdadero precio solamente es revelado tras su destrucción. Si
The Room es la cara,
The Demon (1976) es la cruz. Ambas son novelas acuñadas en los dos lados de la misma moneda. Ambas son himnos a la degradación humana. Una, de la que voy a hablar hoy aquí, da el protagonismo a un vulgar delincuente, encarcelado y a la espera de un jucio por un crimen que asegura no haber cometido; otra, en cambio, escoge la perspectiva de un joven de clase media-alta, brillante y encantador, nacido para el triunfo, que, sin embargo, no encuentra mejor destino. La obsesión, la locura, la pulsión de muerte, la pulsión sexual, son las mimbres psiquicas con las que Selby construye distintas tramas con un mismo fondo. El ritmo, embriagador, hipnótico, con ecos de su admirado Céline, arrastra al lector, lo quiera o no, hasta ese fondo, tras hacerle descender a través del denso caos mental de cualquiera de los dos personajes. Pero he dicho que voy a hablar de la desasosegante
The Room. Me pongo a ello.

Conviene advertir, para empezar, que el depliegue rítmico y lingüístico llevado a cabo por Selby (lo más palpable, sin duda, que hallará el lector en esta novela), no hace sino redirigir la mirada hacia el subtexto. Este es un artefacto crítico (ojo, manéjese con cuidado). El lenguaje nunca es inocente, aunque quien lo emplee pueda efectivamente serlo (pero ese es otro tema). El lenguaje de Selby se antoja altamente corrosivo: el resultado de aplicarle un par de vueltas a los tornillos de Céline y Charles Bukowski. La materia, por sí misma, por cómo se usa, es el primer elemento de crítica. Veámoslo. Brutal y escatológico, el discurso antisocial del protagonista es el propio de un outsider forzoso:
Siempre hay alguien dispuesto a molestarte, a no dejarte
en paz. Da igual lo simples que puedan ser las cosas, que siempre vendrá
un hijo de puta a complicarte, a joderte la vida. Dios, cómo apesta
este puto mundo, infestado de cretinos, de auténticos mierdas, con un
sólo propósito: putearte. Vas a comprarte unos zapatos y le dices al
dependiente cuáles quireres y tu talla, y enseguida vuelve para clazarte
un número menos que te aprieta, y por más que insistes, él sigue
tratando de convencerte de lo bien que te quedan y que luego ceden
porque es piel de la buena, que te los lleves puestos y para cuando
llegas a casa tienes ya una ampolla en el talón que no te deja vivir, y
lo único de lo que tienes ganas es de volver a la tienda a meterle los
zapatos por el culo al tío que te los ha endilgado (p. 227).
Se trata de arremeter contra la arraigada hipocresía del modelo de vida americano (lo han hecho después, de muy distinto modo, los celebérrimos David Foster Wallace y Jonathan Franzen, por ejemplo), por medio de un lenguaje que, primero, recoja los usos más antagónicos y antimodélicos, la jerga vulgar, marginal y callejera de un submundo social ajeno a la frívola placidez indiferente de la hiperdemocrática clase media, y, segundo, que represente con absoluta minuciosidad una sucesión de escenas y ambientes donde la violencia, la deshumanización y lo aberrante alcancen un nivel tan real como insólito. El estilo de Selby va mucho más allá de la provocación; es una necesidad, una disposición de la sangre: la única manera de poner de manifiesto la capacidad del hombre para sufrir y hacer sufrir. Para dañar gratuitamente. Ejemplo de esto que digo es la hiperrealista violación que, con la acerada precisión de un frío escalpelo, nos es relatada en cierto pasaje de la novela. El lector asiste entonces a una autopsia de la agonía y la maldad, perfecta en su necesaria nitidez y, por ello, dolorosamente perdurable. No creo haber leído antes nada parecido. Fue valiente Selby. Lo fue muchas veces. Había que resquebrajar el puritanismo de la middle class, aunque ello supusiera la inmediata condena del sistema literario imperante (y así sucedió, pero esa es otra historia).
Hay también en The Room, no cabe ignorarlo, innegables reminiscencias kafkianas (El proceso). El protagonista, como el señor Josef K., se ve víctima de un engranaje implacable que lo tortura hasta el agarrotamiento. Mientras conserva intactas la ira, la rabia y la sed de venganza logra mantenerse mentalmente vivo, en pie de guerra. Pero, cuando hacia la parte final del relato adquiere fatal conciencia de su verdadera situación comienza a desesperar, cayendo de inmediato en un pesimismo sin salida:
Habría que concluir la batalla sin oponente, sin huesos que romper, sin carne que morder, sin entrañas que reventar y esparcir. Sin victoria, sólo sumisión (p. 233).

Es sintomático que el personaje experimente entonces un abandono no solo psíquico, sino también físico, corporal, no pudiendo apenas incorporarse de la cama, ni tan siquiera moverse. Los vómitos que entonces le sobrevendrán son un símbolo de una muerte lenta pero imparable que avanza por dentro, descomponiéndolo todo, susituyendo cada órgano por un vacío sin nombre. El individuo entiende que no hay escapatoria ante la terrible maquinaria del poder, que ésta acabará por destrozarlo. Asume su insignificancia. Una vez que la ira desaparece, la acedia toma el mando. Nada queda ya, salvo la resignación. Una resignación consciente, pues se hace cargo de su estado (se arrepiente, incluso) y denuncia lo que para él es una muestra de la falta de escrúpulos del aparato del sistema, ante el que se siente indefenso. La lucidez es, así, más terrible que la locura.
En resumen, es esta una novela sobre el desarraigo, la inadaptación, la soledad, la desesperanza, el odio, la violencia, la rebeldía y el arrepentimiento, donde el flujo libre de la conciencia, los recuerdos y las ensoñaciones (sin delirio) del protagonista, su lucha y su derrota, nos hacen reflexionar acerca de nuestras sociedades del simulacro posmoderno. Obviamente, el contenido simbólico espacio-temporal, centrado en el habitáculo (pegado al personaje como una segunda piel), daría para unas cuantas líneas más. Baste decir aquí que este contenido explica la ausencia de acción al uso en la novela de Selby.
Un último apunte. Para aquel que quiera leer algo semejante, en ritmo y en intención, entre nuestras letras hispánicas, recomiendo El índice de Dios (Madrid, Espasa Calpe, 1993), del narrador y poeta de origen inglés (residente en España, con alguna ausencia, desde los cuatro años), Roger Wolfe. Tengo entendido que la editorial Zut acaba de reeditar, con el título de El sur es un sitio grande, esta semiolvidada novela, que bien merecería próximo comentario.